Entrevista: Jorge Barrero
-
Director general de Fundación Cotec

-
"La economía circular es la mayor de las innovaciones posibles; no solo afecta a un producto, a una empresa, a un sector, a un país, sino al conjunto de las reglas que rigen la economía"
Desde la madrileña calle de Velázquez, donde se ubica la sede de Fundación Cotec, Jorge Barrero dirige, desde hace siete años, una entidad con más de tres décadas de historia convertida en toda una referencia de la innovación. Este asturiano, licenciado en bioquímica y experto en transferencia tecnológica, fue la mano derecha de Cristina Garmendia como director general del Ministerio de Ciencia e Innovación y, si algo tiene hoy claro, es que los datos hay que acompañarlos con hojas de ruta. “Entendemos la innovación como todo cambio (no solo tecnológico) basado en el conocimiento (no solo científico) que genera valor (no solo económico) y la economía circular es la mayor de las innovaciones posibles porque no afecta a un solo producto, empresa o sector sino al conjunto del sistema, y lo hace aplicando cambios de todo tipo –tecnológicos, de proceso, de conducta- basados en todo tipo de conocimiento- además de la ciencia, será muy útil el conocimiento informal que aporten otras culturas y estilos de vida”, señala, al tiempo que se enorgullece de que Cotec haya sido “la primera institución en introducir, en 2015, la economía circular en la agenda política: Hicimos la primera cumbre de jefes de estado sobre el tema, hemos producido el audiovisual más visto del mundo sobre economía circular y en colaboración con la Cátedra Unesco de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) hacemos periódicamente una radiografía precisa de la situación y presentamos casos de éxito. Todo combinando diferentes canales y lenguajes para tratar de influir en la agenda política, mediática, empresarial o cultural. Porque no es lo mismo poner los datos encima de la mesa de un ministro que hacerlo en una conversación de adolescentes”.
A sus 46 años, Barrero reconoce que ha vivido una infancia circular, “de croquetas, rodilleras y envases retornables de gaseosa” que, sin embargo, es muy distinta de la que están viviendo sus hijos. Y deja claro que el modelo circular tiene que implicar una recuperación de las tradiciones y valores que se han perdido con las herramientas innovadoras que proporciona el presente.
Según los informes, los vertidos representan en España el 54 % del volumen total de residuos, más del doble de la media de la Unión Europea, la situación de partida parece preocupante…
—No estamos siendo capaces de desacoplar el crecimiento económico del consumo de energía y de materia prima. Cuando hicimos el primer informe de situación, recogiendo datos de la incipiente recuperación económica en 2015 creímos que estábamos en el buen camino, porque España estaba avanzando hacia un uso más eficiente de sus recursos, pero resultó ser un espejismo que recogía todavía los efectos que tuvo la crisis en sectores muy intensivos en el uso de materia y energía, como el de la construcción. Pero según avanzaba la recuperación volvíamos a caer en los vicios del pasado. Ahora, con la pandemia y aunque todavía no tenemos datos, ocurrirá algo parecido, mejorará la foto de eficiencia por los efectos del confinamiento, ojalá no sea un espejismo en esta ocasión y cuando lo volvamos a crecer con fuerza lo hagamos de forma más sostenible.
Nos preocupa que se confunda economía circular con reciclaje, porque es solo una de las muchas herramientas y, además, de las últimas a la que habría que recurrir. El objetivo es seguir creciendo económicamente sin consumir por ello más energía y materia prima, prolongar la vida económica útil de los materiales y los recursos tanto como sea posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos. Por supuesto que nos preocupa el residuo que deja un electrodoméstico, pero también el hecho de que todos tengamos un taladro que usamos con suerte una vez al año en lugar de solo uno en el descansillo de la escalera para compartir todos los vecinos, o el hecho de que salga más barato comprar una nueva batidora que repararla. Hay que integrar muchos elementos dentro del ecosistema circular y aunque se ha avanzado, España tiene un amplio margen de mejora.
Los datos e indicadores siguen siendo escasos y poco fieles porque es una cuestión compleja, pero tenemos que ser capaces de construir un modelo mucho más holístico que recoja qué material y energía utilizamos, la ‘reparabilidad’ de los productos, su uso compartido, el reacondicionamiento y otros muchos parámetros.
¿Será uno de los nuevos retos de Cotec crear ese estándar?
—Somos muy atrevidos, pero no temerarios. Aunque nos centramos en economía circular antes que otros, en Europa ya había mucho trabajo previo y mucha reflexión. Pensamos que era cuestión de meses que se generara una batería de indicadores consensuada, pero todavía no acabamos de ver esa foto completa. Este estándar es responsabilidad de las autoridades europeas, porque si empezamos a hacer mediciones parciales por países o regiones serán poco útiles. Nos encontramos en un momento emergente y estamos convencidos que de aquí a dos o tres años empezará a rodar mucho más este modelo circular. Los cambios grandes requieren tiempo.
¿La pandemia nos ayudará a ir más deprisa?
—La sociedad va a salir de esta pandemia muy noqueada, pero muy consciente de que estamos en un cambio de época y que en muchos sentidos nada volverá a ser como antes. Acabamos de hacer un estudio muy robusto sobre en qué quieren gastarse los españoles sus impuestos y primero está la sanidad, seguida de la educación, la ciencia y las pensiones. En quinto lugar, el medio ambiente. Esto nos confirma que la crisis sanitaria ha apantallado temporalmente a la ambiental, para la que no hay vacuna, pero volverá a colocarse en primera línea del debate político y social muy pronto. Saldremos de la pandemia con una mayor consciencia de vivir en un mundo frágil e interconectado, que puede cambiar de la noche a la mañana por una amenaza externa. Nos ha servido para tomar conciencia de nuestras limitaciones y también del poder de la civilización cuando suma esfuerzos. De igual manera que la vacuna no funcionará si no tomamos una decisión a nivel global, porque da igual que nos vacunemos aquí mientras en la India están produciéndose mutaciones, las decisiones que se tomen a nivel medioambiental en Europa serán irrelevantes si no conseguimos un modelo que sea exportable al resto del mundo.
Además, la pandemia ha puesto de manifiesto el fracaso de la producción lineal y globalizada. El primer shock, antes de que se llenaran las UCIS, fue darnos cuenta de nuestra dependencia de las fábricas asiáticas. Fuimos incapaces de ofrecer mascarillas a los ciudadanos y esto tiene que ver con un modelo en el que priman el acceso a energía barata, a materia prima barata y a mano de obra barata. La economía circular y digital –automatizada- cambiará esas reglas de juego.
-
“La economía circular es una oportunidad de repensar el equilibrio territorial con una industria nueva, más digital y circular "

Hablamos de nuevos paradigmas…
—Tenemos que redefinir la industria para que todos los territorios tengan la oportunidad de hacerlo usando modelos circulares y digitales; y tendrá que buscar su modelo de negocio. Tal vez hay que fabricar menos y más caro. ¿La industria del taladro se hundiría porque no todos tuviéramos uno? A lo mejor hay que incrementar su coste y tener uno por comunidad de vecinos. Hay que ajustar: en economía circular la palabra más importante es economía, si no es economía no funcionará. Hay que cambiar el chip. Y existe una receptividad por parte de los sectores productivos que no podemos desaprovechar. Además, contamos con un elemento adicional para hacerlo: los fondos europeos. Las empresas están en el momento en el que pueden asumir la disrupción y las administraciones públicas tienen herramientas para facilitarla con inversión y regulaciones adecuadas.
¿Esa disrupción será más fácil para las grandes compañías que para las pymes?
—Cuando hay cambios a tan gran escala y velocidad el tamaño no tiene por qué ser una gran ventaja. Esto es algo que no solo ocurre en la innovación, también en la evolución. Por ejemplo, a los grandes dinosaurios no les sirvió de nada ser grandes para evitar una extinción que sortearon mejor los pequeños mamíferos. Pero tampoco podemos olvidar que los pájaros actuales son también dinosaurios que no se extinguieron. Las estrategias de adaptación son muchas, cada uno ha de encontrar la suya.
El 56 % de los empresarios reconoce que ve una oportunidad en la economía circular. ¿Hay convencimiento, obligación o interés económico?
—Todo ello. No todo el mundo está cómodo, pero son conscientes de la velocidad a la que está cambiando el entorno. A una empresa petrolera puede no gustarle lo que va a pasar, pero sabe que los combustibles fósiles tienen una fecha de caducidad. Y no tiene un compromiso con la extracción de petróleo, sino con sus accionistas. Las empresas tienen la capacidad de adaptarse porque están guiadas por la necesidad de obtener un beneficio y en este nuevo escenario en el que muchas costuras se van a romper tienen que tomar decisiones valientes, antes de que consumidores o administraciones las tomen por ellos.
Para ser circulares, tendríamos que remendarlas… ¿Todos los sectores van a poder?
—Habrá ganadores y perdedores. Los accionistas jugarán sus bazas y apuestas, y lo que unos pierdan otros lo ganaran, ese es el juego del riesgo empresarial. El problema son las personas que se quedan sin empleo o territorios que pierden la capacidad de retener población. Yo procedo de una aldea minera de Asturias donde hablar del final del carbón era tabú hasta hace muy poco tiempo, pero incluso ellos son conscientes de que el mundo no es su aldea. Hay que acompañar de manera justa a esos perdedores, que serán pocos y a corto plazo, porque a largo todos seremos ganadores de la transición ecológica.
¿Hay oportunidad en la circularidad para la España vaciada?
—La economía circular, en la que se fabricará menos y los productos durarán más, ofrece oportunidades de trabajo. Hay nichos de empleo en la reparación, en el reciclaje, en modelos energéticos locales… Está más distribuida y tiene la posibilidad de generar y retener empleo en cualquier lugar y no solo donde estaban las ventajas competitivas en el modelo lineal, es decir, cerca de la materia prima y de la energía. Los territorios rurales son excedentarios en energía, bien porque tienen sol, viento o disponen de residuos agrícolas y ganaderos que pueden ser reutilizados para generar combustibles, pero también para producir todo tipo de biomateriales. Cualquier cosa que sale del petróleo puede salir también, al menos en teoría, del purín de los cerdos o de la paja del cereal. Para ello se han de implementar modelos de fabricación y logísticos distintos a los que conocemos. Esas fábricas no podrán competir por precio con China, si no se corrigen los precios con los costes ambientales, pero precisamente ese es el modelo que tenemos que poner en cuestión. La economía circular es una oportunidad de repensar el equilibrio territorial.
¿Crear territorios rurales inteligentes?
—La inteligencia de los territorios es como la de las personas, múltiple. Para uno puede ser inteligente aprovechar su patrimonio histórico, para otro su entorno natural y para otro beneficiarse de su situación logística. Estamos en un momento en el que se ha roto la baraja y se han vuelto a repartir cartas y cada uno tiene que estudiar la baza que le ha tocado para plantear su juego.
Y en esta nueva partida… ¿Hay voluntad política para favorecer la transición hacia una economía circular?
—Los cambios legales son necesarios, pero es importante que sean estables en el tiempo. Para ello hay que lograrlo con amplios consensos porque estamos en un mundo abocado al multipartidismo y a la inestabilidad en los gobiernos. O generas consensos o cualquier avance que puedas hacer puede deshacerlo el siguiente. Las empresas necesitan un escenario predecible y prefieren un futuro difícil pero estable, que uno fácil pero impredecible e inseguro. Pero a la par, las leyes han de ser flexibles para encajar retos o cuestiones no pueden verse en el presente. Y para eso hay un concepto, el de ‘sand box regulatorio’, que en Cotec estamos intentando introducir en la legislación española a todos los niveles.
¿En qué consiste?
—Ningún legislador puede ver el futuro y a día de hoy puede no tener en cuenta aspectos que más tarde pueden ser relevantes. Si la ley no anticipa esa posibilidad, el gestor público dirá que hay cosas que no se pueden hacer porque no están contempladas en norma, pero el ‘sand box’ permite probar innovaciones de una manera supervisada. Sin esa idea de flexibilidad habría que cambiar la ley para abrazar cada nuevo escenario.
Hablando de leyes… Europa está marcando el rumbo, ¿en España seremos capaces de seguirlo con la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados?
—Europa ha dejado muy claro en sus leyes y programas de inversión lo que quiere para sus próximos veinte años y entendemos que la norma española está alineada con ese marco. Hay cosas que se nos van a hacer muy cuesta arriba al principio, pueden ser discutidas e incluso puede haber retrocesos legislativos, pero habrá un momento en el que todo precipite. Tendremos que ir paso a paso subiendo peldaños y el cambio se producirá a medida que las empresas vayan encontrando modelos de negocio circulares que les permitan seguir generando empleo y riqueza. Cuestiones que ahora parecen muy transgresoras se van a acercar a una velocidad rápida. Pensemos en el coche eléctrico: la idea empezó hace décadas, hubo experiencias puntuales, legisladores que se adelantaron a su tiempo, pero llega un momento en el que el paradigma cambia y todo se precipita. En un momento no muy lejano descubriremos que todos los coches son eléctricos y nos preguntaremos cuándo ha pasado. Con la economía circular va a pasar lo mismo.
Para precipitar la economía circular… ¿Hace falta más inversión?
—Siempre hay problemas de inversión, y en sentido más amplio de financiación. Porque puede haber más o menos inversores dispuestos a participar en modelos circulares, pero la financiación no solo se obtiene a través de inversores. Es fundamental el papel del crédito bancario. En toda gran transformación hay problemas de inversión, de talento, de regulación… Pero ninguno tan grande como para que nos sirva de pretexto para seguir parados.
-
“La pandemia ha puesto de manifiesto el fracaso de la producción lineal y globalizada”
En esto de la circularidad, ¿lo local tiene mucho que decir?
—Hablamos de materia y sus flujos que hay que gestionar de una manera local. Me consta que los ayuntamientos están haciendo esfuerzos y que algunos han conseguido colocar a la economía circular como una bandera de la acción municipal. De nuevo la palabra clave vuelve a ser economía. Muchas de estas localidades están viendo que apostar por modelos circulares no solo es más sostenible, sino que puede suponer un ahorro importante para el gasto público, o incluso ingreso; pero hay que adaptar el modelo en cada municipio. Los retos de la economía circular para una ciudad como Benidorm, que tiene que gestionar muy bien sus recursos hídricos, no son los mismos que los de una población de La Mancha que produce muchos residuos vitivinícolas que pueden ser fuente de energía, o los que tienen grandes ciudades como Madrid o Barcelona. El modelo circular es muy dependiente del clima y del tipo de economía que hay en cada territorio.
Gobiernos, ayuntamientos, empresas… ¿Los ciudadanos nos hemos puesto también en marcha?
—El ciudadano es un actor protagonista en tres sentidos: por un lado, con su voto puede cambiar las cosas eligiendo a sus representantes y, por otro, como consumidor tiene un gran papel en la transformación de las empresas de las que es cliente. Además, en el caso de la economía circular, tiene una responsabilidad individual con su conducta. Su manera de comportarse día a día hará posible o impedirá la economía circular, porque por mucho que investiguemos no va a haber ninguna tecnología que elimine los plásticos de los océanos, tendremos robots que lo limpien o botellas que se degraden, pero el gesto de elegir plásticos de un solo uso o de tirarlos a la calle es responsabilidad de cada uno. En los últimos tres años se ha triplicado el grado de conocimiento sobre economía circular entre la población y, aun así, en 2020 tan solo el 32 % de las personas sabía de qué se trataba.
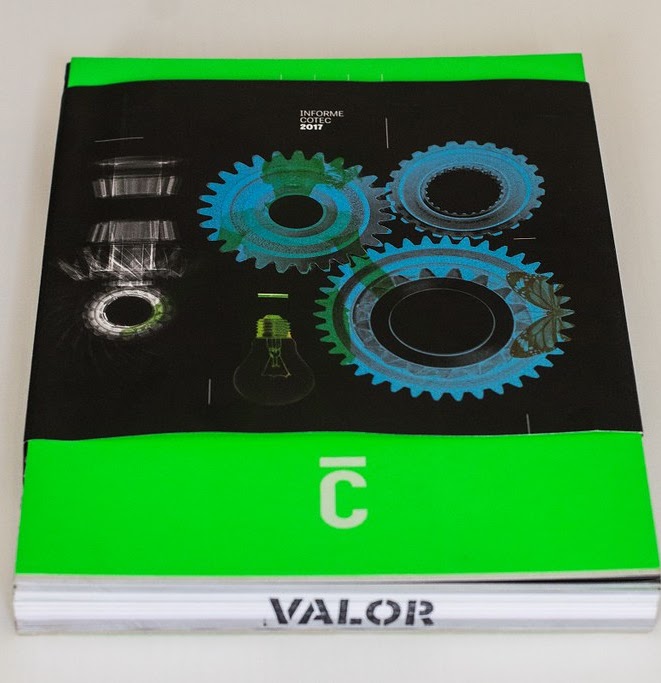
-
“Las empresas necesitan un escenario predecible y prefieren un futuro difícil pero estable, que uno fácil pero impredecible e inseguro”
¿Hay que compensar a los ciudadanos por reciclar?
—De alguna manera tenemos que compensar o dar a entender a los ciudadanos las consecuencias de su comportamiento. Hay múltiples fórmulas: que pague menos impuestos, compensarle económicamente, recompensas ‘reputacionales’. Lo que no está claro es qué es lo que mejor funciona y hay que entender mejor qué estimula al ciudadano a actuar de la manera adecuada. Hay que tener en cuenta que las normas modifican la cultura y la cultura modifica las normas. Hay comportamientos que hace 30 años eran aceptables, como tirar desde la ventanilla del coche basura o dejar frigorífico abandonado y ahora no lo son. Puedes hacerlo, pero tienes que esconderte y no solo porque te multen, sino porque te señalen. Lo que hoy nos parece moralmente aceptable, en el futuro igual nos resulta suficiente y estoy seguro de que nuestros nietos se avergonzarán de cómo hacemos ciertas cosas, como del hecho de que casi todo el mundo tenga un coche cuando el 95 % de ellos está parado en la calle la mayoría del tiempo.
Entonces… ¿Tendremos un futuro de usuarios de servicios en vez de consumidores de producto?
—Las nuevas generaciones tienen otra visión, muy influenciada por la economía digital que, en este caso, retroalimenta a la economía circular de manera positiva. Acceden a plataformas donde tienen productos que no necesitan en propiedad: películas, música, juegos…, haciendo que el consumo de materia sea menor que con los CD o los casetes, aunque habría que analizar el de energía. La sociedad digital ha ayudado a este proceso de ‘servitización’ de productos y no necesitarán tener un coche en propiedad o un taladro en su armario.
¿El pasado era más circular?
—Hay que recuperar conductas que tenían nuestros abuelos. Hay mil ejemplos de economía circular en el mundo se reutilizaban envases, se reparaban las cosas, no había desperdicio alimentario… Pero lo perdimos con la cultura del todo a cien. El transporte de materia y energía a largas distancias nos hizo caer en la ilusión de que no había límites, con productos para occidente a un precio razonable gracias a una mayoría que trabaja para nosotros y a costa de comprometer su Medio Ambiente –y en realidad el de todos-. Tenemos que despertar de ese sueño y darnos cuenta de que vivimos en una gran isla que es el planeta tierra, que tiene recursos y energía limitados y que estamos estresándolo de una manera tal que en pocos años podemos entrar en una distopía. No obstante, soy optimista: estamos a tiempo de cambiar. No hace tanto que hemos adquirido esa conducta tan derrochadora y podemos recuperarla si miramos nuestra infancia, a cómo se comportaban nuestros abuelos y si somos capaces de transmitirla a los más jóvenes para que aprendan de ella. Quienes mejor podrían impartir talleres de economía circular son las personas mayores y en entornos rurales.
-
“Existen miles de ejemplos de economía circular en el mundo rural. Hay que recuperar conductas que tenían nuestros abuelos y que perdimos con la cultura del todo a cien”
La apuesta por la economía circular es urgente, pero no es lo mismo poner datos encima de la mesa de un ministro que en una conversación de adolescentes…
—En Cotec tenemos como principio de trabajo que hay que adaptar el mensaje a cada audiencia; no se puede llegar con uno único a todo el mundo. El mismo slogan no funciona para un empresario, un chaval o un científico y hay que trabajar cada audiencia, darle las cosas como las espera y entiende, y activar los correspondientes disparadores emocionales. Lo que emociona a un científico no es lo mismo que emociona a un futbolista.
¿Y a Jorge Barrero qué le emociona?
—A mí lo que me emociona es conectar cosas que parecen alejadas y que sólo encuentran sentido cuando dialogan entre ellas. La tradición con el futuro. La empresa con la ciencia. Lo urbano y lo rural. La sociedad con la política. Es eso lo que he hecho toda mi vida.
En ese diálogo ¿Hay comunicación entre economía circular e innovación?
—Desde Cotec entendemos la innovación como todo cambio basado en el conocimiento que aporta valor, no solo cambio tecnológico, no solo conocimiento científico y no solo valor económico. La economía circular es la mayor de las innovaciones posibles, porque no solo afecta a un producto, ni a una empresa, ni a un sector, ni a un país, sino al conjunto de las reglas que rigen la economía. Hay cambios tecnológicos, de procesos, de conducta, regulatorios… Es fascinante. Como civilización somos muy buenos generando innovaciones, cada vez más rápido, pero fallamos en las políticas de difusión y acceso a la innovación. Y hay muchos problemas, en particular los sanitarios y los climáticos, para los que una solución parcial no es solución. Hay que tener el radar activo y con amplitud para rastrear la innovación porque surge allá donde hay problemas y a veces de forma poco predecible. Las soluciones pueden llegar desde cualquier lugar, en el garaje del vecino, en un grupo de chavales de instituto desarrollando una idea sostenible o en la tienda de la esquina.
Para cerrar el círculo, ¿qué y quiénes hacen falta?
—La economía circular es un ‘mix’ en el que no pueden faltar innovación y tradición. No se trata de hacer las cosas como hace cincuenta años, porque tenemos oportunidades diferentes, pero sí de recuperar los valores que había detrás de muchos comportamientos. Hay que rescatar tradiciones con la mirada de un mundo nuevo, teniendo en cuenta la circularidad de las materias, con herramientas nuevas, innovadoras y tecnológicas. Y para girar la rueda hace falta la acción conjunta de tres actores: ciudadanos, empresas y administraciones. Los primeros han de entender el concepto e integrarlo en su conducta habitual, las segundas han de alinearse con modelos de negocio circulares y rentables, y se necesita la tracción del sector público a través de regulaciones y otros muchos elementos que tiene para influir como la compra pública, la fiscalidad… ¿Cuál hay que mover antes para que la rueda gire, coja velocidad y logre vencer las resistencias? Esa es la pregunta del millón, pero yo no tardaría mucho en responderla: movamos todo a la vez.