Entrevista: Valvanera Ulargui

-
" Los riesgos del cambio climático son reales y presentes, deben identificarse hoy para no comprometer oportunidades futuras”
El Plan Nacional de Adaptación 2021-2030 plantea fortalecer los ecosistemas y las redes de infraestructuras para hacerlos más resilientes frente al impacto del calentamiento global: para evitar disrupciones en los servicios y garantizar la capacidad operativa durante y tras los fenómenos climáticos extremos, minimizando sus costes económicos, ambientales y sociales, explica la directora de la oficina de Cambio Climático, quien regresa de Escocia con la convicción de que la COP26 supone “otro hito en un nuevo modelo de crecimiento limpio, seguro y solidario, que ya nadie cuestiona”. Existe consenso en el mundo desarrollado sobre la certeza de que la adaptación a la emergencia climática requiere más atención política global y más recursos económicos y, especialmente, el convencimiento que los más países más vulnerables necesitan apoyo para poder hacer frente a las catástrofes naturales, nos traslada su impresión Valvanera Ulargui, quien afirma rotundamente que “España fue a Glasgow a facilitar un resultado positivo, a escuchar, a tender puentes, y a impregnar la máxima ambición en las decisiones adoptadas”.
Antes de acudir a Glasgow mostraba sus esperanzas de que se produjeran compromisos claros y firmes. ¿Hemos avanzado o se han quedado descafeinados?
—Quiero romper una lanza a favor de los resultados de Glasgow, que son los resultados un proceso multilateral en el que es necesario acordar por consenso las decisiones y en el cual ningún país de los 196 que son parte del Acuerdo de París puede votar en contra. Esta gobernanza multilateral para responder a los retos globales, como la emergencia climática, tiene un gran valor añadido y entraña una gran dificultad ya en condiciones normales. Pero la COP26 de Glasgow se ha producido, además, en un momento especialmente complicado, marcado por los efectos de la pandemia, que siguen haciendo estragos en todo el mundo, el acceso desigual a las vacunas y, por tanto, la gran desigualdad a la hora de salir de la crisis pandémica por parte de los países; y todo ello en paralelo a un aumento de los impactos del cambio climático en todo el mundo que no hacen sino poner negro sobre blanco que la emergencia climática continúa acelerándose.
En este escenario, Glasgow ha sabido poner una piedra más en el camino para avanzar en un nuevo modelo de crecimiento limpio, seguro y solidario, que ya nadie cuestiona, y que se tiene que acelerar en esta década si queremos mantener los umbrales de seguridad y evitar los perores impactos del cambio climático. Valoro positivamente que hay un claro cambio de trayectoria de la economía y de la sociedad mundial; y también una clara innovación en el proceso multilateral que mira más allá de los Gobiernos y abre la puerta e integra las aportaciones de todos los sectores y de todos los actores públicos y privados.
Tras las cumbres siempre hay una sensación de que se podía haber avanzado más y en esta ocasión también pasa porque todos queremos ver cómo la curva de las emisiones globales desciende y se minimizan los devastadores impactos. No obstante, Glasgow se traduce en progreso en la buena dirección hacia un mundo en la senda del 1,5°C, un mundo más justo, sin carbón y sin combustibles fósiles.
Quedan materias y temas pendientes… ¿Hay planes y pactos para cerrar desacuerdos?
—De la COP surge una nueva llamada a la acción urgente. Cada año de esta década es decisivo: esta llamada conjuga varios elementos, incluidos los compromisos para reducción de emisiones de muchos países —los más ambiciosos: la UE, Estados Unidos, Reino Unido y Noruega—, anuncios conjuntos de gobiernos y empresas en ámbitos sectoriales muy concretos, por ejemplo, en cuanto al fin del carbón y de los subsidios a combustibles fósiles, la deforestación, la transición energética, la movilidad limpia o el metano. Y, además, un texto negociado que, si bien reconoce que hay todavía brechas —en mitigación, en adaptación y también en financiación— no se queda ahí, sino que establece planes para cerrarlas y el compromiso de todos los países de poner de su parte para hacerlo con urgencia. Por último, hemos cerrado los temas pendientes del Acuerdo de París, especialmente importante el marco de transparencia, para el reporte y seguimiento de los compromisos que nos hará a todos trazables y más creíbles y nos permitirá aprender y reconducir políticas y medidas climáticas.
Esto supone un avance muy importante porque no solo se reconoce que es necesario hacer más, sino que claramente apunta a una solución urgente y trazable que responda a la ciencia, algo que hace unos años era impensable. Es un avance muy importante que va a guiar y provocar las acciones de los países y actores no gubernamentales en los próximos meses.
Sin embargo, los países en desarrollo denuncian que el resultado refleja una COP celebrada en el mundo rico con prioridades del mundo rico y que se ha fallado a los más afectados por la crisis climática…
—Se ha reconocido claramente que la adaptación requiere más atención y recursos y que los más vulnerables necesitan apoyo para poder hacer frente a las catástrofes naturales. Además, la discusión sobre financiación ha visto un cambio exponencial en el debate que ha habido hasta ahora y se empieza a hablar de las maneras de movilizar los trillions [millones de millones 10 elevado a la 12] que son necesarios para hacer frente al cambio climático. El papel de los bancos multilaterales cobra protagonismo y se llama de manera especial a incluir la vulnerabilidad climática como indicador claro para la movilización de recursos concesionales y además se materializa haciendo una mención especial a los Derechos Especiales de Giro. Los acuerdos a los que se han llegado son de gran calado.
Los impactos climáticos son cada vez más fuertes, así como las pérdidas y los daños asociados. ¿Es urgente centrar la agenda de la COP27 en esas cuestiones?
—Efectivamente, los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes en todo el mundo. Se están produciendo cada vez más catástrofes naturales y eventos extremos vinculados al cambio en el clima que están afectando de manera muy importante a los países, con fuertes impactos en sus economías y en sus ciudadanos. Esto es, además, especialmente problemático en los países más vulnerables como las islas y países con pocos recursos, que sufren pérdidas económicas y humanas cada vez que hay una catástrofe.
Esta realidad, y la necesidad de una respuesta multilateral al problema, se ha hecho evidente en Glasgow. Los países en desarrollo han pedido soluciones concretas, más recursos y una estructura institucional adecuada. Y se han dado pasos en la buena dirección que tendrán continuidad en las próximas COPs.
—¿Hay medidas en marcha y fórmulas de canalización de estas necesidades?
—Se ha lanzado un programa de trabajo técnico para ayudar, evaluar y medir más acción en adaptación, el programa de trabajo Glasgow–Sharm el-Sheikh (GlaSS), que va a permitir identificar metodologías, métricas e indicadores para poder evaluar hasta qué punto se está avanzando a la hora de mejorar las capacidades de adaptación de los países, dando así, una respuesta a una de las principales demandas de países en desarrollo como los africanos. Este programa es vital si no tenemos una parrilla de indicadores y de métricas como tenemos en mitigación es difícil diseñar y financiar proyectos adaptativos y generar resiliencia. En este contexto, también es importante subrayar el llamamiento realizado en Glasgow a los países en desarrollo para que se duplique la financiación para la adaptación en 2025 respecto a los niveles de 2019.
Además, se ha visto un claro compromiso de los países desarrollados para aportar financiación para que los más vulnerables cuenten con las capacidades necesarias para responder ante las emergencias climáticas. Se ha reforzado la Red de Santiago, que se creó en la COP de Madrid con el objetivo de catalizar asistencia técnica a los países para hacer frente a las pérdidas y los daños debidos a los impactos del cambio climático a la que se dotará de recursos financieros para su funcionamiento técnico.
Además, se ha puesto en marcha un diálogo participado entre países, sociedad civil y distintos actores clave que ya operan sobre el terreno, como son las organizaciones humanitarias, para concretar cómo canalizar la ayuda, proporcionar la asistencia necesaria, en definitiva, dar una respuesta coordinada y real a este problema que cada vez es más recurrente. Estos son solo unos primeros pasos que se deberán consolidar a partir de ahora y sin lugar a dudas, la discusión en Egipto prestará mucha atención a estos temas.
-
Glasgow ha sido un avance más en un nuevo modelo de crecimiento limpio, seguro y solidario

Preconferencia a la COP26

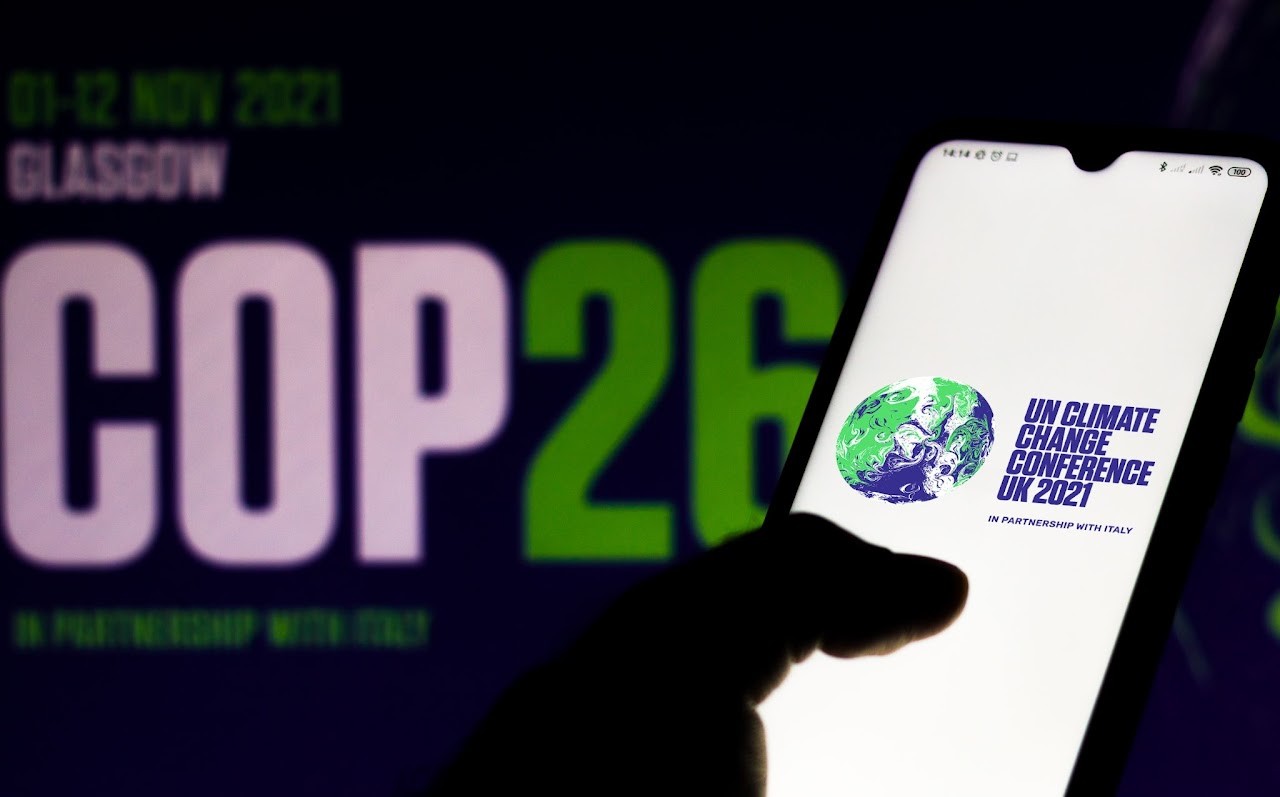
—¿Fue España a Glasgow con los deberes hechos?
—España ha ido a Glasgow a facilitar un resultado positivo, a escuchar, a tender puentes, y a impregnar la máxima ambición en las decisiones adoptadas. Llegamos a Glasgow con una estrategia de Gobierno clara a favor de la transición ecológica como pieza clave y transversal en la política del Gobierno y aterrizada en un marco regulatorio en vigor que busca dar las señales adecuadas para organizar la acción de gobiernos, administraciones públicas y sector privado en aras a alcanzar de manera coherente y coordinada el objetivo de neutralidad climática antes del 2050 y los objetivos de reducción de emisiones en el año 2030. Un marco cuya pieza fundamental, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ya recogía gran parte de los compromisos que se alcanzaron en Glasgow, la conservación y restauración de nuestros ecosistemas, la promoción de las renovables y de la eficiencia energética, la desinversión en combustibles fósiles y el abandono del carbón. En España, hemos reducido la generación eléctrica de carbón en un 90 % en los últimos cuatro años y lo hemos hecho, además, con diálogo y cohesión social: porque somos conscientes de que la transición deberá ser justa o no será.
—¿Es la obligada Transición Ecológica una oportunidad de crecimiento social y económico?
——La ley, su planificación sectorial y los desarrollos reglamentarios que estamos aprobando buscan que nuestros ciudadanos perciban la transición ecológica no como una amenaza, sino como un gran motor de crecimiento económico inclusivo. De hecho, la transición energética promovida por esta ley permitirá movilizar más de 200 000 millones de euros de inversión a lo largo de esta década y el empleo neto aumentará entre 250 000 y 350 000 personas al final del periodo. También nos obliga a alinear nuestras inversiones —públicas y privadas— con el objetivo de la neutralidad climática. El primer paso ha sido destinar casi 30 000 millones de euros de nuestro Plan de Recuperación a la transición ecológica. Pero no solo en casa: también hemos querido reforzar nuestra acción exterior en este ámbito. España aportará 30 millones de euros al Fondo de Adaptación de Naciones Unidas y en el marco del cumplimiento del objetivo de los 100 000 millones de dólares nos comprometemos a aumentar la financiación climática para llegar a 2025 con un incremento de un 50 % respecto de nuestro compromiso actual. Nuestro objetivo es alcanzar los 1 350 millones de euros anuales a partir de 2025. Además, España va a destinar el 20 % de sus nuevos Derechos Especiales de Giro a países vulnerables: un mínimo de 350 millones al Fondo para la Reducción de la Pobreza del FMI y el resto al nuevo Fondo para la Resiliencia y la Sostenibilidad una vez se haya creado. Recursos que les permitirán invertir en las tecnologías que nos conducirán a un futuro más verde y sostenible.
-
El papel de los bancos multilaterales cobra protagonismo y se llama de manera especial a incluir la vulnerabilidad climática como indicador claro para la movilización de recursos concesionales
Ahora que parece que hay más consenso que nunca en cuanto al cambio climático, ¿el greenwhasing podría convertirse en la nueva negación del clima?
—Estamos viendo un gran número de anuncios y compromisos de países y de actores no gubernamentales que demuestran que hay un gran interés por aportar y sumar en cambio climático. Cerca del 65 % del PIB mundial se ha comprometido a no superar el objetivo del 1,5°C. Un total de 50 países, además de la UE, se han comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas cubriendo más de la mitad de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, más de la mitad del PIB y un tercio de la población mundial.
Y en el contexto de iniciativas como la campaña Race to Zero, lanzada en el contexto de la Convención del Clima, casi 8 000 actores no estatales, incluidas 5 235 empresas, 67 regiones, 441 instituciones financieras, 1 039 instituciones educativas y 52 instituciones de salud se han comprometido a reducir a la mitad las emisiones para 2030. Estos son solo algunos ejemplos de lo que se está moviendo a nivel global, que son muy positivos y marcan el cambio de trayectoria de la economía. Sin embargo, sí que es cierto que hay cierta preocupación porque en muchos casos no se conocen los detalles de estos compromisos ni qué hay detrás de ellos.
¿Y cómo podemos reconocer si esos compromisos son reales?
—En este sentido, el Acuerdo de París cuenta con una herramienta fundamental para garantizar que se proporciona una información comparable por parte de todos los países que permita entender bien qué hay detrás de los compromisos de los países que es su marco común de información y transparencia que, después de muchos años, se ha podido cerrar en Glasgow.
Además, hay distintas iniciativas en marcha para evitar el greenwashing de actores no gubernamentales, como puede ser la iniciativa Science Based Targets o la que acaba de anunciar el Secretario General de Naciones Unidas, que se ha comprometido a poner en marcha un expertos de alto nivel para desarrollar estándares claros para medir y analizar los compromisos de los actores no estatales. En este campo, Europa con su taxonomía va por delante estableciendo las métricas comunes de lo que es verde y lo que no lo es.
Glasgow ha mantenido vivo el 1,5°C, pero no lo ha conseguido en esta Cumbre. ¿Cuanto más se retrase más costará alcanzarlo? ¿Cómo ve el vaso?, medio lleno con posibilidad de futura inundación, o medio vacío con riesgo de sequía.
—Glasgow es importante porque ha mantenido el objetivo de 1,5°C vivo y, aunque reconoce que hay una brecha entre la ambición de los compromisos y lo que pide la ciencia, pone en marcha los mecanismos necesarios para acelerar la ambición. Mantener vivo el 1,5°C requiere claridad de propósito y acción urgente a corto plazo para impulsar un cambio sistémico.
Y en mi opinión Glasgow apuntala esta máxima con varios elementos importantes. El primero es que, Glasgow actualiza la ambición que se acordó en París. No olvidemos que París hablaba de mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2°C y apuntaba a trabajar en el 1,5°C. Ahora en Glasgow el mensaje es inequívoco: tenemos que centrar los esfuerzos en el 1,5°C, que es lo que dice la ciencia. Y para ello pone una serie de pilares que son fundamentales, entre ellos que es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45 % en 2030 (respecto a 2010) o que la neutralidad climática a mediados de siglo es la referencia en ambición a largo plazo. Para ello, acerca las agendas de los sectores público y privado, centrándose en las soluciones específicas necesarias para descarbonizar sectores clave y construir resiliencia. Pero, además, adelanta el ciclo de ambición que establece París para 2025 al año 2022, que será el nuevo hito en el que los países deben ver si sus compromisos están alineados con el 1,5°C o no.
Como decía antes, en Glasgow se han movilizado desde iniciativas sectoriales muy concretas, a consensos a la hora de acelerar la ambición climática de manera urgente. Por ejemplo, en la Cumbre, se han realizado llamamientos sectoriales para fortalecer la ambición y la alineación público-privada para avanzar en tecnologías limpias en cinco sectores clave de la economía como son la energía, transporte por carretera, acero, hidrógeno y agricultura, responsables de más del 50 por ciento de las emisiones globales. Asimismo, 133 líderes mundiales responsables de alrededor del 90 % de los bosques del mundo, entre ellos España, se han comprometido a acabar y revertir deforestación para 2030 y más 33 instituciones financieras con 8 700 millones de dólares en activos bajo gestión se han se comprometido a abordar la deforestación en la década de 2020.
¿Por qué?
—Porque, efectivamente, cuanto más se retrase la ambición, más costará mantener el calentamiento global por debajo del objetivo 1,5°C. Sabemos que, hasta ahora, la temperatura media global ha aumentado en 1,1°C y que con los compromisos actuales podríamos llegar a un calentamiento de 2,7°C. No obstante, yo soy optimista y veo el vaso medio lleno. Es posible no superar el 1,5°C si aceleramos realmente la reducción de emisiones y logramos esas reducciones del 45 % en esta década. Para ello, el papel de las instituciones financieras va a ser crucial y el año que viene será el primer paso para ver hasta dónde se ha avanzado.
-
Muchas especies cultivadas ya no se encuentran en sus óptimos climáticos debido al aumento de temperatura atmosférica y el descenso en los recursos hídricos disponibles; esto se traduce en un descenso de los rendimientos y calidad de las cosechas
Los fenómenos meteorológicos extremos son una de las consecuencias inmediatas del aumento de la temperatura… ¿Podemos achacarlos al cambio climático?
—El IPCC nos dice que estamos en alerta roja. Ya es indiscutible que las actividades humanas están causando un cambio climático, haciendo que los eventos extremos, como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías, sean más frecuentes y severos.
El cambio climático antropogénico ya ha provocado el aumento de episodios extremos desde la década de 1950. Además, la influencia humana ha aumentado la posibilidad de que se produzcan eventos extremos combinados, en los que concurren, por ejemplo, sequías y olas de calor, al tiempo que se incrementa el riesgo de incendios al combinarse factores como temperaturas muy elevadas y humedad relativa del aire muy baja.
En cuanto a lo que esperamos para el futuro, las proyecciones apuntan a que experimentaremos eventos extremos sin precedentes por su magnitud, frecuencia, ubicación o fecha, cambios que se estiman más importantes con cada aumento adicional de calentamiento. Por ejemplo, un evento de altas temperaturas que antes ocurría una vez cada 10 años, en la actualidad es probable que ocurra 2,8 veces en el mismo periodo de tiempo. En el futuro, se estima que ese mismo evento ocurrirá 4,1 veces, si logramos que el calentamiento global no supere el objetivo de 1,5°C, pero llegaría a producirse 9,4 veces si el calentamiento alcanzase los 4°C. Por eso es tan importante combinar las acciones de adaptación, que mejoran nuestra capacidad para hacer frente a los impactos del cambio climático presentes y futuros, con las medidas de mitigación que nos permitan evitar los niveles de calentamiento más peligrosos.

-
Somos capaces de reconocer las tendencias y podemos anticiparnos a los impactos potenciales: debemos reducir nuestra vulnerabilidad, incrementando nuestra capacidad adaptativa y reforzando nuestra resiliencia
Hay efectos claros como el deshielo del Ártico pero, ¿en qué estamos notando los efectos del cambio climático en España?
—En efecto, hay impactos derivados del cambio climático, como el deshielo en el Ártico, que hacen saltar nuestras alarmas porque son claros y muy visibles y —por supuesto— peligrosos; no olvidemos lo ligado que está este hecho a la subida del nivel del mar. Nos impresiona ver el desprendimiento de los bloques de hielo, la hambruna que sufren los osos polares y las amenazas para las comunidades cercanas debido al obligado desplazamiento de estos animales. La opinión pública es sensible a todos estos efectos y esta toma de conciencia es siempre muy positiva. No obstante, centrarnos sólo en estos ejemplos nos hace ver el problema como algo lejano. Estamos en un país que, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por eso es importante conocer qué está pasando en nuestro entorno, qué estamos haciendo para afrontar el problema y cómo podemos protegernos mejor frente a estos efectos.
Es mejor ejemplificar para comprender…
—Un ejemplo claro y cercano es el impacto de las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas por efecto del cambio climático, que afectan a una de nuestras mayores preocupaciones: la salud de la gente. Ya sabemos que por encima de un determinado umbral térmico se produce un aumento significativo de la mortalidad, muy especialmente por el agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Pero también debemos saber que se han hecho grandes progresos. Gracias a los planes de prevención puestos en marcha —como El Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud— activo desde el año 2004; al cambio de hábitos y a las mejoras en las infraestructuras, las muertes asociadas a las olas de calor han descendido en España de forma muy sustancial en poco más de una década —hasta situarse en torno a los 1 300 fallecimientos al año—. Hay que seguir trabajando con este objetivo: que las olas de calor tengan menos efectos en la salud.
Hablamos de salud… ¿y qué hay de la economía?
—Otro ejemplo visible y cercano son los impactos del cambio climático en la agricultura, que es uno de los sectores más expuestos por su gran dependencia de las variables climáticas. Este sector es fundamental para nuestra economía. Supone una fuente de ingresos para miles de personas en nuestro país además de ser esencial para el desarrollo de las zonas rurales, sostener distintos medios de vida y proporcionar alimentos y materiales para la sociedad. Muchas especies cultivadas ya no se encuentran en sus óptimos climáticos debido al aumento de temperatura atmosférica y el descenso en los recursos hídricos disponibles. Esto se traduce en un descenso de los rendimientos y calidad de las cosechas. Además, debido a la prolongación de las temperaturas estivales, se está produciendo un adelanto de la floración y la cosecha debe adelantarse.
Y un tercer ejemplo en el que me voy a detener es en los efectos que el cambio climático produce sobre los ecosistemas. Es algo que nos toca muy de cerca. Los ecosistemas nos proporcionan servicios de un valor incalculable, como agua y aire de calidad, materias primas, polinizadores —indispensables en agricultura— y servicios intangibles como patrimonio paisajístico y cultural. En el caso de los ecosistemas es crucial la velocidad a la que se produce el cambio. Si bien podemos decir que en general la naturaleza —especies y ecosistemas— tiene cierta plasticidad y capacidad de adaptación, la velocidad a la que se está produciendo el cambio supera ampliamente estas capacidades. Ya se observan importantes desacoplamientos entre especies codependientes, migraciones tempranas o tardías hacia o desde lugares en los que ya no encuentran sus condiciones óptimas; una mayor expansión de especies invasoras propias de climas cálidos, que encuentran condiciones favorables para su desarrollo en España.
Estamos hablando de un fenómeno que afecta de manera global, ¿España tiene peores cartas?
—Nuestro país se encuentra en un área geográfica considerada por los científicos del IPCC como un punto caliente en relación con el cambio climático. Ya he destacado que en España se están incrementando la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor; pero además eso ocurre al tiempo que el volumen global de precipitaciones se reduce moderadamente. AEMET calcula que, en la España peninsular, han aumentado en 3 000 km2 los territorios con clima semiárido entre los periodos 1960-1990 y 1980-2010. Las proyecciones climáticas señalan que en las próximas décadas se mantendrán estas tendencias.
Estos cambios en el clima se traducen en impactos reales en la economía española. En nuestro caso, son especialmente sensibles sectores como la agricultura o el turismo, muy dependientes del clima, pero también hay que destacar la vulnerabilidad de los espacios urbanos costeros, afectados por la combinación del ascenso del nivel del mar y el incremento de eventos extremos. Sin embargo, me gustaría destacar que somos capaces de reconocer las tendencias y, por lo tanto, podemos anticiparnos a los impactos potenciales. Debemos reducir nuestra vulnerabilidad, incrementando nuestra capacidad adaptativa y reforzando nuestra resiliencia.
Dentro de nuestras fronteras hay territorios más vulnerables que otros pero, ¿alguno puede salir favorecido o el cambio climático no favorece a nadie?
—A nivel global las diferencias entre territorios son enormes. No afecta de la misma manera el cambio climático a los pequeños estados insulares del Pacífico, muy amenazados por aumento del nivel del mar, que a las zonas polares, que están sufriendo un calentamiento mucho más rápido; o a la región mediterránea, donde la menor disponibilidad de agua va a ser un factor esencial. Pero también encontramos diferencias importantes dentro de nuestro propio país; por ejemplo, hay regiones del sur y del este peninsular más expuestas a las sequías y que sufren importantes procesos erosivos y, por tanto, se sitúan en grave peligro de desertificación.
Pero además de la exposición a los peligros climáticos, debemos tener en cuenta la vulnerabilidad diferencial de los territorios. Y es importante destacar que la vulnerabilidad no sólo depende de lo sensible que sea un territorio ante los cambios, sino también de su capacidad adaptativa. Si implementamos medidas que permitan mejorar la resiliencia y la capacidad de adaptación de estos sectores y regiones sensibles, entonces, su vulnerabilidad se reduce. Es importante entender las diferencias regionales para diagnosticar mejor de forma local y ser más certeros en las medidas que tomamos para reducir el riesgo. Y sí que puede haber beneficios puntuales para algunas personas, alguna región o para alguna actividad, pero no debemos perder de vista que siempre hay impactos negativos y que habitualmente éstos sobrepasan ampliamente a los positivos. Buscar oportunidades dentro de una situación problemática es completamente legítimo, pero nuestro papel está en centrarnos en los problemas y tratar de darles solución hasta donde técnica y económicamente sea posible.
-
La Asamblea Ciudadana para el Clima es una nueva vía de participación ciudadana, una iniciativa pionera España para poner la voz del ciudadano en el debate sobre la emergencia climátic
¿Estamos preparados para reaccionar?, ¿tenemos infraestructuras resilientes o queda camino por recorrer?
—Podríamos decir que ambas cosas son ciertas. Nos estamos preparando. Se ha avanzado en este sentido, pero hay que continuar. En esta década se tiene que producir un cambio sustancial. Tenemos que aprovechar las oportunidades que nos brinda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ayuda a canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis de la Covid-19. Estos fondos tienen que servir para construir de una manera diferente, de una manera resiliente, con especial énfasis en proyectos para preparar y proteger el territorio y los sectores económicos contra el cambio climático, lo que evita consecuencias y costes futuros. Una de sus 10 políticas clave es la resiliencia de infraestructuras y ecosistemas. Hablar de infraestructuras resilientes en general es difícil porque hay una gran diversidad: infraestructuras críticas en ciudades, infraestructuras de transporte terrestre, portuarias y aeroportuarias, energéticas, etc. Los eventos extremos, las inundaciones costeras… son algunas de las amenazas a las que se enfrentan.
Uno de los grandes retos que plantea el propio Plan Nacional de Adaptación 2021-2030 es reforzar de forma general estos sistemas y redes de infraestructuras para hacerlos más resilientes frente a los impactos derivados del cambio climático: evitar disrupciones en los servicios, garantizar o mejorar la capacidad operativa durante y tras determinados fenómenos climáticos extremos, minimizando sus costes económicos, ambientales y sociales.
¿En qué se está trabajando desde el ámbito público?
—España aprobó el año pasado el nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, una nueva hoja de ruta orientada a evitar o reducir los impactos potenciales y aumentar nuestra resiliencia frente al cambio climático. El plan identifica 18 ámbitos de trabajo en los que se considera prioritario intervenir, incluyendo la salud humana, el agua, el patrimonio natural y la biodiversidad, la agricultura, el medio urbano, la movilidad y el transporte, la industria y los servicios, la energía o el turismo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para transversalizar la adaptación al cambio climático en los diferentes ámbitos de la gestión pública y, de hecho, el nuevo Plan de Adaptación se va a desarrollar con el esfuerzo compartido de 18 ministerios y un buen número de agencias y organismos públicos. Los impactos potenciales del cambio climático afectan a todos y, en consecuencia, los esfuerzos para anticiparnos a sus consecuencias también deben ser de todos.
No se trata solo de una cuestión técnica, sino que incluye una dimensión social sobre la percepción de los riesgos a los que nos enfrentamos y cómo deseamos abordarlos. Por ejemplo, en algunos lugares, los técnicos han llegado a la conclusión de que mantener zonas inundables en las llanuras fluviales, en zonas poco sensibles, es una forma barata y eficaz de prevenir crecidas peligrosas aguas abajo. Pero, evidentemente, para que esta propuesta sea viable, no sólo se requiere una solvencia técnica, sino también una comprensión y consenso social.
¿Qué importancia tienen los gestores locales en los planes de adaptación?
—La materialización de las políticas de adaptación no es posible sin la intervención de las administraciones que gestionan el territorio. Son los espacios y las comunidades concretos los destinatarios finales de estas políticas que, además, deben ajustarse en función de las características, necesidades y condiciones específicas de cada población. Las ciudades y pueblos y sus entornos van a experimentar —están experimentando ya en muchos casos— los impactos del cambio climático sobre múltiples ámbitos, servicios y sectores. Necesitan conocer a qué se enfrentan y prepararse para ello, y ahí es donde la planificación y gestión a nivel local pueden aportar muchas soluciones.
Nos parece fundamental apoyar a las entidades locales en este empeño. En 2015, la OECC promovió la realización de la ‘Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático’ con la intención de que fuese un recurso que ayudase a las administraciones locales a reflexionar en clave de impactos, vulnerabilidad y mejora de la resiliencia, y a planificar las medidas de respuesta necesarias. También mantenemos un convenio de colaboración con la Red de Ciudades por el Clima, una sección de la FEMP formada por los gobiernos locales que están integrando en sus políticas la mitigación y la adaptación al cambio climático. Esta red es un instrumento de apoyo técnico, a la vez que un interesante foro en el que intercambiar conocimientos y aprender de las experiencias de otros.
En estos últimos años observamos muchos avances, aunque queda mucho por hacer. Diversas administraciones españolas han realizado ya sus propios análisis de impactos y vulnerabilidad, tanto en la escala local (Madrid, Murcia, Vitoria...) como provincial (Alicante), o incluso regional con desglose por municipios, como es el caso de Cataluña y Baleares. Asimismo, un número creciente de municipios cuenta con estrategias o planes de cambio climático, que contienen objetivos y acciones en materia de adaptación, y algunas ciudades, como Valencia y San Sebastián, han aprobado planes específicos sobre adaptación.
Algunos ejemplos de acciones con beneficios directos o indirectos en la adaptación local son el ‘Plan de Protección de la Huerta Valenciana’ o la medida orientada a la reducción del efecto sellado del terreno y aumento de las áreas permeables, contenida en el ‘Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible’ del Ayuntamiento de Valencia; las acciones emprendidas en el marco del proyecto ‘San Sebastián se adapta’, como la ‘Mejora de la información a la ciudadanía para prevenir situaciones de emergencia por oleaje extremo y por inundaciones’ o el ‘Análisis del impacto del cambio climático en los servicios e infraestructuras críticas del municipio’.
-
La adopción de medidas de adaptación tiene un importante potencial para el mantenimiento y la generación de empleo

Hablemos de beneficios económicos o de empleo en la adaptación al cambio climático. ¿Es posible combinar equilibrio y beneficio económico con desarrollo sostenible?
—Yo diría que no sólo es posible, sino que es imprescindible hacer frente al cambio climático para minimizar las pérdidas económicas y de empleo que supone. Los riesgos deben identificarse y contabilizar hoy para informar la toma de decisiones y no comprometer oportunidades futuras. Es un reto, pero son riesgos presentes que afectan a todos, incluso al marco financiero global. Todas las estimaciones plantean que los costes de no actuar frente al cambio climático, lo que denominamos costes de la inacción, son mucho más elevados que los costes de la adaptación. Según estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, los eventos extremos relacionados con la meteorología y el clima han causado en España unas pérdidas económicas directas superiores a los 37 000 millones de euros desde 1980. La Comisión Europea ha calculado que un calentamiento global de 3°C supondría una pérdida anual de bienestar en la Unión Europea de en torno al 1,4 % del PIB, y eso considerando sólo un conjunto limitado de impactos climáticos.
La adopción de medidas ambiciosas de adaptación tiene un importante potencial para el mantenimiento y la generación de empleo, a la vez que previene pérdidas económicas y promueve una economía más resiliente, especialmente en aquellos sectores económicos que se ven más afectados por el cambio climático. Según un informe de la Comisión Global de Adaptación, cada euro invertido en adaptación podría dar lugar a unos beneficios económicos netos de entre 2 y 10 euros. Este informe identifica como áreas con mayor potencial los sistemas de alerta temprana, la infraestructura resiliente al clima, la producción mejorada de cultivos agrícolas en tierras secas y las inversiones para hacer que los recursos hídricos sean más resistentes.
¿Está la sociedad concienciada de que estos fenómenos ya no son algo puntual?
—En los últimos años se han realizado diversos estudios de opinión que concluyen que la sociedad española es mayoritariamente consciente de que el cambio climático es real, es consecuencia de la actividad humana y es peligroso. Las demoscopias describen, además, una ciudadanía ampliamente favorable a la intervención de las Administraciones Públicas con políticas ambiciosas que ataquen las causas y limiten las consecuencias nocivas del cambio del clima. El punto de partida es, por tanto, bueno. No obstante, hay que seguir trabajando para que la gente conozca mejor las implicaciones del cambio del clima en su vida cotidiana, en su trabajo, en su salud y para que las instituciones públicas y privadas reconozcan no sólo las amenazas que les afectan, sino también las oportunidades que tienen para contribuir a la adaptación y la mitigación del cambio climático, por ejemplo, con el establecimiento de zonas de bajas emisiones o una apuesta por los productos de cercanía. En este sentido, nuestros aliados indispensables son los medios de comunicación, que están trasladando a la sociedad española, con gran responsabilidad, la información relativa al cambio climático.
¿Qué medidas están en manos de los ciudadanos para afrontar el desafío del cambio climático?
—El cambio climático es un reto complejo por muchas razones, pero una de ellas es que para que las respuestas al mismo sean eficaces, deben ser masivas, coordinadas, provenir de múltiples sectores y ámbitos… y sostenerse desde muchos niveles de la organización social, desde el más personal y privado hasta el colectivo, de gobernanza global. Acabamos de vivir en la COP26 uno de esos momentos que ilustran cómo se va construyendo, más lentamente de lo que desearíamos, un acuerdo mundial hacia la descarbonización de nuestros sistemas socioeconómicos. No es fácil: los Gobiernos dan pasos adelante en la medida que sienten la comprensión y el refrendo de la ciudadanía. Así que ésta es una de las cosas que cada uno, cada una, puede hacer: informarse, comprender el reto que abordamos y apoyar las políticas que nos ayudan colectivamente a avanzar más rápidamente hacia el objetivo.
Por otro lado, como decía al principio, las respuestas globales para afrontar la crisis climática son finalmente el sumatorio de muchos cambios en el ámbito personal, familiar, comunitario, laboral, empresarial, político, nacional e internacional. Somos piezas de un enorme sistema de interrelaciones que debe transformarse de forma sistémica y radical. Cada cual, con diferente grado de responsabilidad o capacidad de incidencia, desde luego, pero todos formando parte de esa red.
Pero, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día?
—Son muchos los ámbitos de acción personal en los que nuestras decisiones pueden marcar la diferencia. Muchos de nuestros actos cotidianos u opciones vitales más esporádicas determinan —seamos conscientes o no— una contribución mayor o menor al agravamiento o a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que están en la base del cambio climático. Optar por modos de desplazamiento activos o transporte colectivo; por una dieta mediterránea rica en legumbres, verduras y frutas y un consumo moderado de proteínas de origen animal; por productos de temporada y producción cercana; por fórmulas de turismo y ocio bajas en carbono, respetuosas con el medio natural y la cultura local; por sistemas de acondicionamiento de nuestro hogar que nos permitan ahorrar energía... En fin, somos los verdaderos agentes del cambio, por lo que ser conscientes, informarnos y tomar las mejores decisiones que estén a nuestro alcance para ser parte de la solución es una contribución decisiva como ciudadanos de a pie.
Y para ello es importante también que entre todos busquemos nuevas fórmulas para socializar, acercar a la ciudadanía y generar conocimiento en torno a las soluciones y propuestas para hacer frente a la emergencia climática. A modo de ejemplo, quería destacar cómo, en este contexto, se ha lanzado la Asamblea Ciudadana para el Clima, una nueva vía de participación ciudadana, una iniciativa pionera en nuestro país para poner la voz del ciudadano en el debate climático. Sin duda, una oportunidad para avanzar en estas cuestiones que destaca anteriormente, para debatir, generar consensos, percibir la transición como una oportunidad para todos. Y, sobre todo, para que desde todas las administraciones, desde todos los ángulos de la sociedad, escuchemos e integremos las propuestas de los ciudadanos para remar en la misma dirección.
Asegura que España es uno de los países con más potencial verde del mundo… Pero es necesario combinarlo con grandes esfuerzos: ¿estamos dispuestos a ello?, ¿hay convencimiento o ganas de salir en la foto?
—El potencial es claro y el esfuerzo también, pero ya nadie duda de que el business as usual ya no es una opción y hay que apostar por liderar la carrera verde. Hemos avanzado mucho. Ya hay claro convencimiento de que necesitamos planes para descarbonizar más allá de los gobiernos y debemos lograr avances a corto plazo en todos los sectores de la economía. Para ello necesitamos ir de la mano, sector público y privado. En primer lugar, necesitamos que los gobiernos establezcan hojas de ruta e instrumentos claros de descarbonización para guiar a inversores, empresas, sociedad civil hacia una economía sin emisiones y resiliente al clima. Se trata de una cuestión de anticipación de riesgos, pero sobre todo de aprovechamiento de oportunidades, oportunidades de empleo, de crecimiento económico, de competitividad y consolidación de nuestras cadenas de valor, y mejora de calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y esto es lo que se ha hecho en España con la hoja de ruta que nos hemos marcado, y en concreto con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una vía clara de descarbonización con hitos e instrumentos a medio plazo para guiar a los inversores, empresas, sociedad y a los promotores de proyectos en la transición hacia una economía climáticamente neutra, más segura y resiliente.
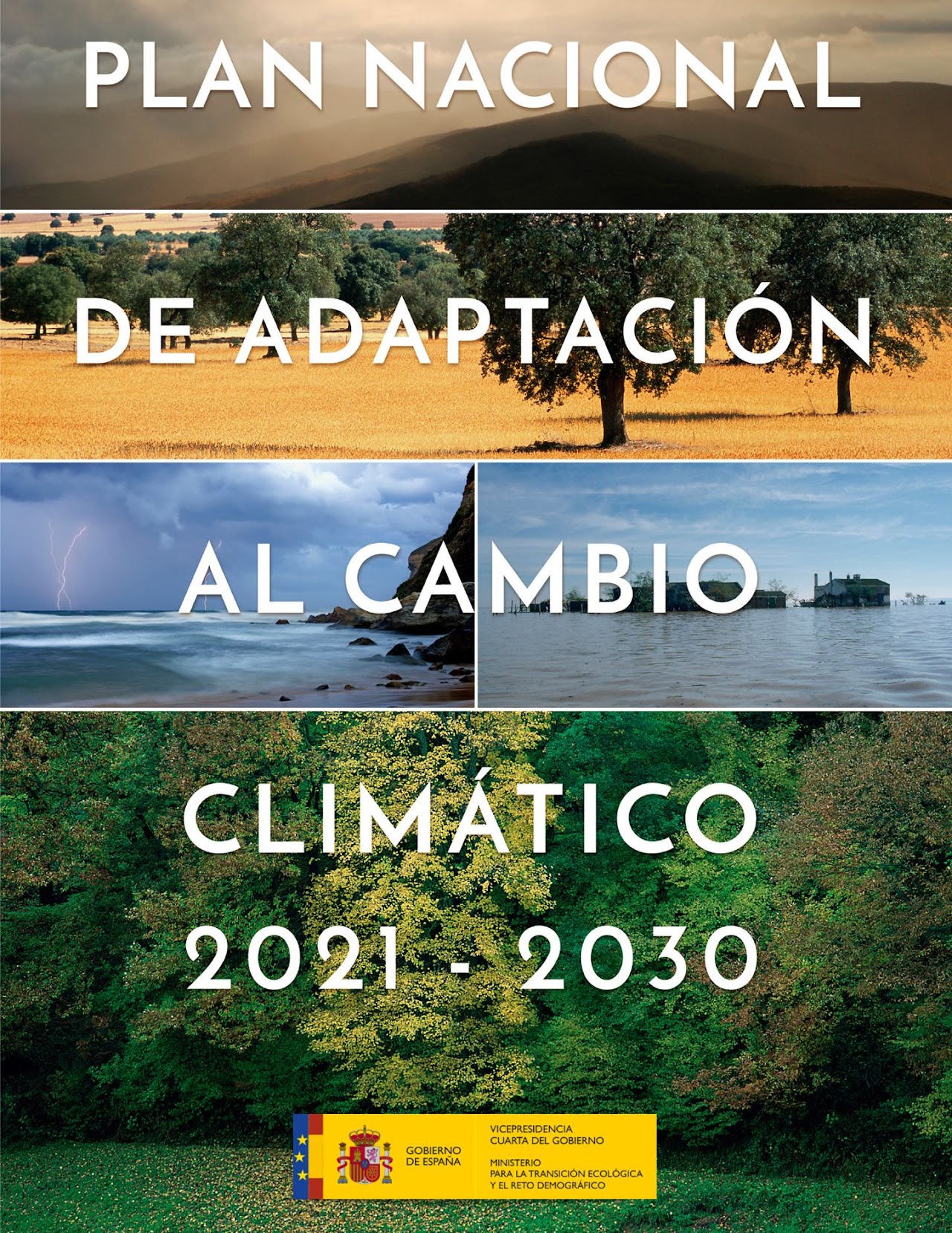
El potencial es claro y el esfuerzo también, pero ya nadie duda de que el business as usual ya no es una opción y hay que apostar por liderar la carrera verde. Hemos avanzado mucho. Ya hay claro convencimiento de que necesitamos planes para descarbonizar más allá de los gobiernos y debemos lograr avances a corto plazo en todos los sectores de la economía. Para ello necesitamos ir de la mano, sector público y privado. En primer lugar, necesitamos que los gobiernos establezcan hojas de ruta e instrumentos claros de descarbonización para guiar a inversores, empresas, sociedad civil hacia una economía sin emisiones yresiliente al clima. Se trata de una cuestión de anticipación de riesgos, pero sobre todo de aprovechamiento de oportunidades, oportunidades de empleo, de crecimiento económico, de competitividad y consolidación de nuestras cadenas de valor, y mejora de calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y esto es lo que se ha hecho en España con la hoja de ruta que nos hemos marcado, y en concreto con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una vía clara de descarbonización con hitos e instrumentos a medio plazo para guiar a los inversores, empresas, sociedad y a los promotores de proyectos en la transición hacia una economía climáticamente neutra, más segura y resiliente.
¿Los esfuerzos del sector público van de la mano de empresas privadas o hay más ganas de figurar que compromiso real?
—El sector privado debe amplificar su papel. La apuesta está siendo clara a favor de la ambición climática, no solo por responsabilidad sino por su enorme sentido económico: más de la mitad de los sectores que componen la economía mundial se han comprometido a reducir sus emisiones a la mitad en la próxima década y a alcanzar objetivos de reducción de emisiones a corto plazo. Ahora, estos compromisos deben materializarse en objetivos cualitativos y cuantitativos medibles y creíbles, y en hojas de ruta que puedan servir de base para las estrategias conjuntas de los sectores público y privado, para la transparencia y la rendición de cuentas, de modo que los ciudadanos y los consumidores puedan recompensar a los que apuestan en la dirección correcta, a los pioneros con sus elecciones.
Se está empezando a hacer, pero tiene que ser la nueva norma, porque es crucial para la credibilidad de todo lo que estamos haciendo, para asentar esta transformación sistémica, evitar el greenwashing y garantizar que podemos aplicar y supervisar realmente nuestros compromisos y planes. En definitiva, debemos ser capaces de medir si estamos remando en la misma dirección y debemos ser capaces que ese esfuerzo llegue y genere confianza a la ciudadanía.